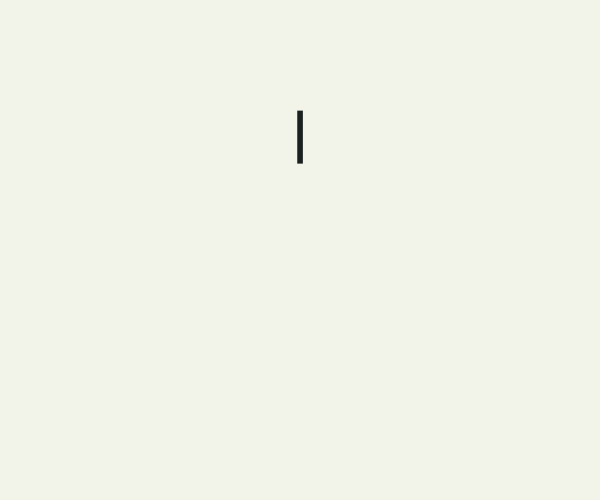No son todavía las ocho de la mañana y ya están las redes sociales ardiendo con publicaciones de amigos corredores que han iniciado el trote al despuntar el alba. “Demasiada gente”, ha sido el comentario común. Yo he preferido esperar a la segunda franja, la de las 20 a 22 horas, para lanzarme a la gran aventura de salir a pasear sin tener que suplicarle a una de mis hijas que me acompañe.
A través de la ventana se oye por primera vez en mucho tiempo el ajetreo de viandantes. Personas de diferentes edades con mascarillas que se cruzan en las aceras y se miran a los ojos como los pasajeros buscamos la mirada apaciguadora de las azafatas en un avión que atraviesa turbulencias. “Lo difícil viene ahora”, comentaba Fernando Simón en una de las últimas ruedas de prensa. Lo difícil es despertar del letargo de abril y abrazar mayo a dos metros de distancia.
A las doce del mediodía, hora del relevo, suenan las campanas de la iglesia de San Matías y me imagino a ancianas rezagadas caminando hacia sus casas con el paso rápido, como longevas Cenicientas apresuradas. Me pregunto cómo han sido sus días de encierro, si sienten miedo, si han perdido a algún ser querido, si alguna vez podrán perdonar a esta sociedad que respiraba aliviada cada vez que se anunciaba la avanzada edad del último fallecido.
Y así, igual que en el ciclo de la vida, a las doce en punto llega el turno de los niños y niñas, los flamantes vectores de transmisión asintomáticos, los menores de 14 años acompañados. Caigo en la cuenta de que en esta definición, los padres hemos pasado a ser un sujeto pasivo: el mundo, de 12 a 19 horas, les pertenece ahora a ellos y nosotros debemos conformarnos con la humilde tarea de acompañarlos.
"Cuántas historias de amor ha arrasado el huracán de esta pandemia, cuántos encuentros, sorpresas, deseos, amistades a punto de cuajar se ha llevado por delante un grumo infecto de ácido nucleico y proteína"
No hace mucho me comentaba una madre que su hijo cumplió 14 años el día siguiente de permitirse la salida de los niños. “Decidimos que nos quedaríamos en casa”, me contó. Hay más responsabilidad en este gesto que en toda la gestión sanitaria de esta crisis por parte de algunos de nuestros dirigentes políticos.
Preocupada por el color macilento que han adquirido estos días mis hijas, salgo con ellas a tomar el aire a la placita del Jardín de Josefa Arquero, donde la maleza ha ido invadido grietas y rincones. Aún resuenan allí los ecos de la última fiesta organizada por Danos Tiempo, la calçotada de febrero, y me entristece pensar que este junio no habrá fiesta de Arte de Calle en la que habría sido su undécima edición. Cuántas historias de amor ha arrasado el huracán de esta pandemia, cuántos encuentros, sorpresas, deseos, amistades a punto de cuajar se ha llevado por delante un grumo infecto de ácido nucleico y proteína.
Llegan más niños con padres a la placita y despliegan patines, patinetes y bicis con un cierto aire de timidez y disculpa, como el que no puede evitar invadir un territorio que ya ha ocupado otro. Los niños, acostumbrados más que nadie a la disciplina de las normas escolares, acatan sin problema el mantra de la distancia de separación y del gel higienizante, absortos en sus juegos bajo el sol de mayo.
"Da igual que el barrio parezca más precario que nunca con la hierba brotando entre los adoquines arrancados. En la avenida de Celio Villalba huele a jazmines y, solo por eso, ha merecido la pena"
La tarde del sábado transcurre con el engranaje tímidamente feliz que la vida nos ha impuesto desde marzo, sin comidas con amigos, sin visitas de primos, sin cine vespertino en el Palacio de Hielo (¿volveremos a patinar en el Palacio de Hielo sin que se nos hiele el alma?); tardes tejidas de renuncias donde el objetivo ha sido resistir.
A eso de las ocho y poco, justo después de los aplausos, regreso sola a las calles de Hortaleza, feliz como una adolescente en su primer Sonorama. Da igual que el barrio parezca más precario que nunca con la hierba brotando entre los adoquines arrancados, las persianas mecánicas de los establecimientos acumulando polvo, las banderas de España ajadas por el paso del tiempo y la desgana; da igual que camine por la calle esquivando a riadas de personas, que piense que es mejor que no me encuentre a ningún conocido, que haga demasiado calor incluso para alguien que ama el verano. En la avenida de Celio Villalba huele a jazmines y, solo por eso, ha merecido la pena.